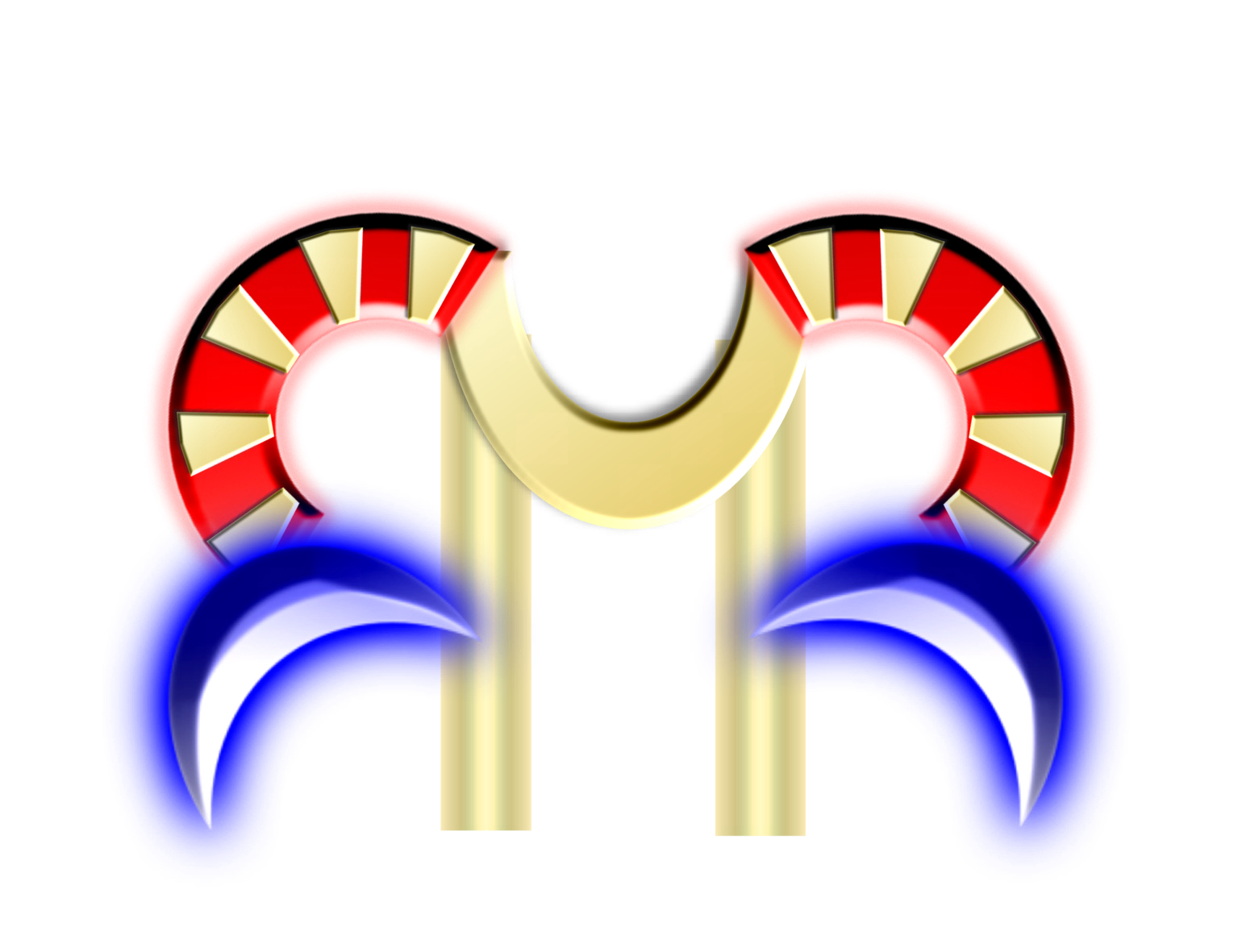El pez en jaula, o paradojas de nuestro metabolismo
Vamos a hablar de diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia, pero desde un enfoque evolutivo y fabulado.
Para introducir el tema, me viene estupendamente un cuento del que desconozco autor, u origen, por lo que para evitar que me acusen de plagio, o apropiación cultural, lo contaré muy resumidamente:
Érase una vez un monje al que regalaron un pez en una pecera. El pobre monje, muy preocupado por las restricciones de agua que padecían en el templo en que vivía, intentó acostumbrar al pez a vivir con la mínima cantidad de agua posible.

Para ello, cada día fue retirando un dedal de agua de la pecera, para que el pez se fuera acostumbrando. Cuando apenas quedaba agua, simplemente dejó que se fuese evaporando, hasta que un buen día ya no quedaba nada de agua en la pecera, pero el pez seguía vivo, adaptado a su nueva situación, por lo que el monje decidió cambiarlo a una jaula.

El pez estaba feliz en su jaula y el monje sacaba la jaula todos los días al exterior para que pudiese ver el paisaje.
Un día, se desencadenó una fuerte tormenta y el monje atareado en proteger el templo del temporal, olvidó que la jaula estaba a la intemperie. Cuando acudió a la jaula descubrió que el pez se había muerto ¡¡¡Ahogado!!!. Se había adaptado tan bien a estar sin agua, que se había olvidado de nadar.

Obviamente esta fábula es totalmente irreal, pero nos lleva a un paralelismo que trataré de explicar.
Ahora olvidemos un momento al desgraciado pez ahogado, para remontarnos al pasado más remoto del ser humano. Posiblemente antes de ser ni siquiera Homo, pues muy posiblemente un remoto antecesor, el Australopiteco, ya poseía en su lengua papilas gustativas que permitían distinguir el sabor dulce. Para este género y sus derivados, esta cualidad presentaba una ventaja competitiva, ya que realmente podía apreciar en los alimentos la presencia de azúcares sencillos (mono y disacáridos). Estos azúcares podían movilizarse rápidamente a sangre y, por tanto, aportar energía rápida para utilizarse en todo el cuerpo. Por consiguiente, determinar cuando una fruta estaba madura, por la vista (gracias a la detección de los colores) y por el gusto, era fundamental para conseguir subir los niveles de glucosa en sangre cuando más falta de energía tenía. En la prehistoria eran muy escasos los alimentos con elevado contenido de azúcares sencillos, por lo que su consumo era más que esporádico.

Y así continúo siendo hasta que fuimos capaces de sacar el jugo de la caña de azúcar y mucho después a la remolacha. Pero es que la eficiencia en la extracción y refinamiento de azúcar ha llegado al punto de que el azúcar de mesa es hoy día un producto muy barato y de uso corriente.
Algo parecido ocurre con la sal, pero en este caso son muchos los animales que son capaces de detectar el sabor salado y tener especial avidez por consumir este mineral. El motivo es idéntico al del azúcar, pues en la naturaleza son muy raros los alimentos ricos en sodio (componente que da el sabor salado a la sal) pero en cambio necesitamos un aporte periódico de sodio en nuestro cuerpo para mantener muchos procesos metabólicos, incluida la presión osmótica extracelular. El ser humano primitivo también debió buscar con ahínco los yacimientos salinos y el poder determinar en su paladar el sabor salado era una gran ventaja, para ingerir sodio de aquellos alimentos que pudieran aportarla.

Y de nuevo tenemos un desarrollo histórico en el que la sal tuvo gran importancia en la conservación de alimentos, pero el consumo de estos alimentos salados era realmente anecdótico- De nuevo, las grandes factorías tanto de sal marina (salinas), como los yacimientos de sal gema, han convertido este ingrediente en uno de los más baratos a los que podemos acceder.
Y nos queda una tercera molécula en esta historia, el colesterol, para la que no tenemos papilas gustativas (de alguna manera sí, a través del umami que de alguna manera se encuentra en muchos alimentos de origen animal) pero sí por supuesto a nivel de deseo psicológico). En cualquier caso, también es tan fundamental para el ser humano, que desde tiempos muy remotos hemos desarrollado mecanismos para producirla, cuando la dieta no la aporta en cantidad suficiente. El colesterol es una molécula que forma parte de las membranas de todas las células de nuestro cuerpo (realmente de todas las células animales), pero que además somos capaces de transformar en hormonas sexuales, vitamina D y un gran número de moléculas fundamentales para nuestro cuerpo. Sin colesterol en nuestro cuerpo, no podríamos vivir.
El colesterol está, por tanto, presente en todos los animales (no en los vegetales) y por ello indirectamente la avidez desde tiempos remotos por el consumo de carne, pescado, huevos, leche, etc. nos ha permitido abastecernos de esta sustancia fundamental. Pero como de nuevo no eran los alimentos más habituales en nuestra dieta, nuestro propio cuerpo mantiene una ruta metabólica por la que se puede fabricar colesterol y un mecanismo de frenada en la producción, por si hay demasiado colesterol en la dieta.

Por desgracia, como no era muy habitual en consumo de alimentos de origen animal, el mecanismo de regulación no ha sido fundamental para la preservación de la especie y en algún momento de nuestra evolución a algunas personas empezó a fallarle y ese fallo se ha perpetuado a sus descendientes. A quién le ha tocado esta herencia es algo que averiguamos con la colesterolemia.
Llegado este momento, habrá quién esté pensando que desde aquellas remotas épocas hasta ahora ha pasado mucho tiempo y que debería haber habido una adaptación paulatina. Pero desgraciadamente para la inmensa mayoría de la humanidad su alimentación ha sido insuficiente, con periodos de intensa hambruna a lo largo de los siglos.

Esa alimentación insuficiente ha sido habitualmente muy baja en azúcares, sal y alimentos de origen animal, por lo que los mecanismos de nuestro cuerpo para abastecernos de esos alimentos se han mantenido intactos.
Y esto ha permanecido así hasta mediados del siglo XX, cuando el acceso a los alimentos en las sociedades desarrolladas se ha hecho más universal; la disponibilidad de sal y azúcar es muy alta y a precios irrisorios; y además hemos tenido un mayor acceso a nuestra anhelada carne, que ya no era un producto exclusivo de las clases más pudientes.
Nos ha llegado el tsunami de azúcares, sal y colesterol, mientras seguíamos buscándolos deseosamente.

Pero ¿alguien le ha contado a nuestras papilas gustativas y nuestro metabolismo del colesterol que ya no son necesarios? Obviamente, en tan corto espacio de tiempo, nuestro organismo es incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, por lo que el exceso de disponibilidad de productos dulces, salados y ricos en colesterol son recibidos con gran regocijo por nuestros órganos de los sentidos y nos producen una gran satisfacción ancestral. Nuestra hambre atávica impulsa a nuestro subconsciente a atiborrarnos de alimentos calóricos, pues inconscientemente nos preparamos para la hambruna periódica que ya no llega.
Por desgracia un exceso de estos nutrientes no nos resulta inocuo y los excesos se pagan con las llamadas enfermedades no contagiosas de las sociedades desarrolladas (diabetes, hipertensión, hiperlipidemias y su cómplice: la obesidad)
Además muchos países en vías de desarrollo padecen los efectos de estos excesos, mientras mantienen carencias nutricionales (doble carga nutricional).

Como aquel pez del cuento, nuestro cuerpo se había ido acostumbrando a la falta de ciertos alimentos y cuando estos han llegado en exceso, literalmente, nos están matando.
Si alguien está viendo en esta historia la justificación perfecta de su diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, les daré un argumento también para su obesidad, ya que siglos de hambres periódicas, han convertido en mucho más eficaz a nuestro metabolismo energético. Es decir, evolutivamente hemos sido capaces de aprovechar más calorías a partir de los mismos alimentos.
Por tanto, si conoce a alguien que por más que coma no engorda, no le gustan los dulces, ni lo salado y además es vegano, puede sentirse orgullo de ser un individuo más evolucionado que dicho espécimen. Es más, es posible que hace 10.000 años ese individuo perecería por su falta de adaptación. Pero hoy podemos decir que ese individuo es un “suertudo/a”.
No hay que buscar una justificación, hay que conocer los orígenes para comprender que comer sano hoy en día, con la gran oferta alimentaria disponible, es una lucha constante contra nuestra propia naturaleza. Pero al igual que nos acostumbramos a la privación durante siglos, ahora debemos tener la fuerza de voluntad suficiente para una limitación alimentaria autoadministrada. Y en caso de no ser capaces por nosotros mismos, acudir a la inestimable ayuda de los dietistas y los psicólogos, pues, no olvidemos, que el componente psicológico juega un papel muy importante para poder limitar nuestra alimentación. Y en sentido contrario: los desequilibrios emocionales pueden desembocar en ingestas compulsivas, o en buscar la satisfacción en la comida, cuando en otros aspectos de nuestra vida no los encontramos.

Ya estamos en la jaula y está cayendo un chaparrón, hay que cerrar la boca para no terminar como el pez de nuestra historia.